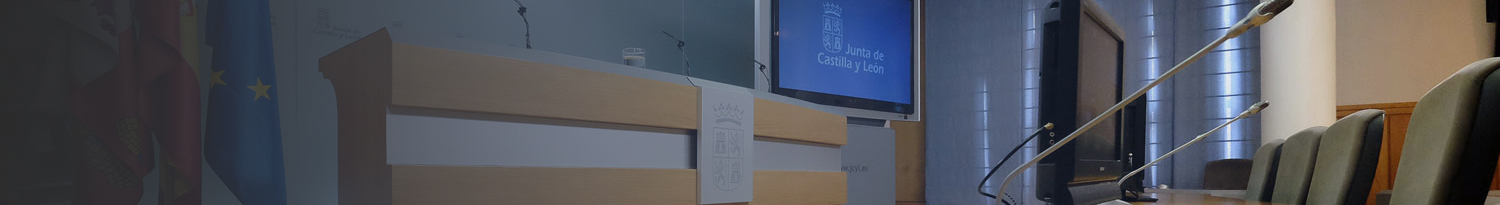La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, incoa procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de "Bien Mueble" de dos tejidos medievales del Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes. Ambos tejidos se descubrieron en el interior de una de las arquetas funerarias situadas en el retablo mayor de la iglesia del Monasterio en el año 2003. Su carácter excepcional viene dado por su integridad, dimensiones, por mantener su configuración y formato original y por su contenido iconográfico y epigráfico."
9 de julio de 2010
Castilla y León |
Delegación Territorial de Palencia
Los dos tejidos medievales del Monasterio de San Zoilo sobre los que la Dirección General de Patrimonio Cultural incoa procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de 'Bien Mueble", uno de fondo azul y otro de fondo rojo, se extrajeron en el año 2003 del interior de una de las arquetas funerarias situadas en uno de los laterales del retablo mayor de la iglesia del Monasterio que, según la tradición, alojaba las reliquias del mártir cristiano San Zoilo.
El carácter excepcional de estas dos telas viene dado por su integridad, dimensiones, por mantener su configuración y formato original y por su contenido iconográfico y epigráfico, que hacen de estos tejidos piezas únicas sin paralelos exactos ni en textiles ni en otro tipo de materiales.
El Monasterio fue entregado por Fernando I al conde Gómez Díaz, del linaje de los Condes de Carrión y Saldaña, también conocido como Banu-Gómez, cuya estirpe estuvo vinculada de forma discontinua a los poderes políticos de Al-Andalus, hecho que podría guardar relación con la presencia de ambos tejidos allí. El linaje tuvo una activa participación apoyando a Alfonso IV en el conflicto que mantuvo con Ramiro II por el trono de León y también parece que también una marcada presencia en el territorio andalusí una vez producida la fragmentación taifa. Es posible que en relación con este momento histórico se produjese el traslado desde la iglesia cristiana cordobesa de San Zoilo, al monasterio de los restos de su mártir titular, junto con las de San Félix. Las reliquias de Zoilo, según la tradición hagiográfica un mártir soldado de época hispanorromana, supusieron un cambio en la advocación genérica inicial a Juan el Bautista a la que estaba destinado el Monasterio.
En documentación del siglo XIX aparecen las primeras noticias que relacionan a ambas piezas textiles mencionando que se encontraban en el arca de las reliquias de San Zoilo donde, posiblemente, se mantuvieron hasta nuestros días.
Se trata de dos paños de seda que comparten la misma técnica textil, el denominado «samito» (del griego hexámitos) debido a los seis hilos que intervienen para crear el efecto escalonado o asargado. Ello les confiere carácter reversible, invirtiéndose el color del fondo y los motivos de positivo a negativo. Esta técnica hunde sus raíces en la tradición textil del mundo sirio, sasánida y bizantino.
EL TEJIDO I EN SEDA AZUL
El primero de ellos se conserva íntegramente en todo su largo y ancho (2,75 X 2,08 m.), pudiendo, por sus dimensiones e iconografía, tratarse de una colgadura mural ornamental. El motivo central se origina con un efecto de 2 tramas, azul para el fondo del tejido y beige para la decoración.
En cuanto a su iconografía ofrece una serie de 36 criaturas bicéfalas que representan una variante de animal fantástico alado con garras de león y cabeza y alas de águila, sujetando un rosetón de ocho pétalos entre las garras, combinando además elementos iconográficos sasánidas y bizantinos. El color azul oscuro de fondo que presenta es bastante excepcional en tejidos andalusíes, aunque se conocen algunos otros paralelos en tejidos de museos de Francia y España.
Muestra además una decoración epigráfica doblemente simétrica en disposición «de espejo» horizontal y vertical. La caligrafía, que presenta en cúfico simple, recorre enteramente el tejido, repitiéndose nueve veces y ocupando únicamente el cuello de los animales que se sitúan en el friso superior de la tela. El fondo de la banda es de tono rojo, mientras que los caracteres en árabe con estilo cúfico simple se tejen en tono amarillo.
Esta banda epigráfica, de difícil lectura, parece contener una frase de carácter piadoso, del tipo de las bandas presentes en objetos andalusíes de los siglos X y XI que se utilizaban como elemento decorativo en los objetos del arte románico y mozárabe, tanto sobre soporte textil, como en maderas, metales y marfiles. Asimismo, la inscripción tiene muchas similitudes con objetos producidos bajo la Dinastía Fatimí (909-1171) que se ubicó, entre otros lugares en el Norte de África, Egipto y Sicilia.
Además hay que añadir que, en tres de los ángulos de este paño, aparecen unos signos o letras, pintados sobre la tela que podrían estar relacionados con marchamos de los tejedores o de los mercaderes y con su proceso de fabricación o comercialización.
EL TEJIDO II EN SEDA ROJA
El segundo de los textiles, de fondo rojo y de dimensiones más reducidas (2,36 x 1,42 m.), también es una pieza completa de telar, cuyo buen estado de conservación lleva a pensar que pudo tener igualmente carácter ornamental y que, posteriormente, se utilizó para envolver reliquias.
La composición que presenta, con aves en el interior de círculos perlados, es común en el arte sasánida (persa pre-islámico) y en sus zonas de influencia. El motivo que se inserta dentro del círculo es una pareja de aves enfrentadas de espaldas, entre las cuales se encuentra, a modo de eje de simetría, una representación muy estilizada del «árbol de la vida», otro de los elementos que caracterizan al arte persa.
Debemos destacar que, como aspecto técnico excepcional, conserva los dos orillos originales con sus cordelinas, lo cual permite conocer la anchura exacta del tejido en el telar. Las cordelinas servían para mantener esta anchura constante mientras se tejía la pieza impidiendo que encogiese progresivamente. El tipo de tejido es también un samito con base de sarga con efecto trama por el anverso del tejido.
Los estudios históricos e iconográficos realizados lo sitúan en el S. XI, mostrando características propias de tejidos más antiguos de regiones como Irán y Asia Central vinculadas con el comercio de la seda, tal vez reinterpretadas a través de talleres andalusíes.
Los tejidos y bordados de seda e hilo de oro eran productos de lujo de los talleres de artes suntuarias, tratándose de piezas únicas de diseño, muy apreciadas y con una gran calidad artística y técnica.
La mayoría de los tejidos andalusíes, que hoy se encuentran en museos o instituciones, tanto de España como de Europa y América del Norte, se conservan de forma fragmentaria. Muchos se han dispersado por diversas causas, entre ellas conflictos bélicos, el proceso desamortizador y sobre todo, debido a su utilización vinculada a la conservación de reliquias, ya sea en forma de indumentaria civil o religiosa, o por su propia consideración como tales.
CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LAS TELAS
Por ello hay que destacar el carácter excepcional de las dos telas de San Zoilo que, por sus dimensiones e integridad, sabemos que mantienen su configuración y formato original. Este hecho está relacionado con su función inicial como colgaduras murales ornamentales que decorarían los muros de palacios y residencias reales tanto en territorio musulmán como cristiano, sirviendo como separadores o diferenciadores de espacios, velos de altar, paramentos o doseles.
Igualmente es preciso destacar su valioso contenido iconográfico y epigráfico, ya que en cuanto al diseño y repertorio visual, son piezas únicas sin paralelos exactos ni en textiles ni en otro tipo de materiales.
En cuanto a su cronología, ambos tejidos se situarían en el S. XI, pudiendo corresponder a un taller mediterráneo, fatimí o andalusí, abierto a influencias orientales. Esta atribución se vería reforzada por aspectos técnicos como el ligamento samito en que se tejieron ambos, los tintes utilizados, la iconografía, así como la información epigráfica del Tejido I de seda azul.
Además, los estudios históricos realizados muestran que este periodo fue uno de los momentos decisivos en la vida del Monasterio, impulsado posiblemente por la llegada de las reliquias del mártir hispanorromano que motivó el cambio de advocación del mismo, la puesta en marcha de su segunda fase constructiva, y el refuerzo de su posición dentro de los núcleos monásticos del Norte de la Península vinculado a la orden cluniacense.