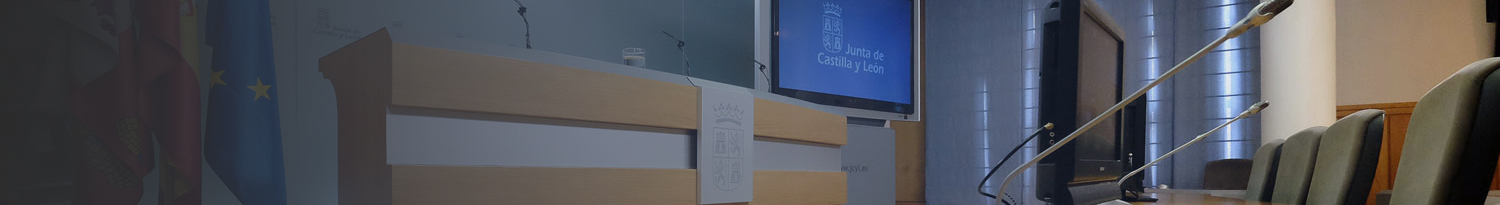La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte finalizó la restauración de otros documentos que ya se encuentran en la Catedral de León para su guarda y custodia, como son la Donación del Rey Silo y Nodicia de Kesos.
9 de agosto de 2025
Castilla y León |
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el cabildo de la Catedral de León establecieron un acuerdo en mayo de 2024 para la conservación y restauración del patrimonio histórico documental y bibliográfico del archivo de la Seo. El mes de junio de 2024 ingresaron en el Departamento de Documento Gráfico del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC), tres de los documentos seleccionados, Documento del Rey Silo (775), Nodicia de Kesos (959) y el Tumbo Legionense (1124-1171) para su restauración, que dio comienzo a la primera fase de este proyecto. Finalizada la restauración de los dos primeros documentos, el Tumbo continúa en proceso de intervención debido al voluminoso formato, características específicas y estado de conservación del mismo. Se estima que hasta mediados de 2026 no finalicen estas labores, momento en que será devuelto al archivo catedralicio.
El estado de conservación de este valioso manuscrito, aunque era aceptable, presentaba deficiencias, fruto de las numerosas manipulaciones y el uso que ha sufrido a lo largo de su historia. La parte más afectada era la encuadernación, elemento esencial de protección y sujeción del libro que, aunque no coetánea, forma parte de su integridad. Ésta se veía mermada de su función protectora por lo que el códice quedaba expuesto y vulnerable a nuevos deterioros, ya que las fracturas en las costuras conllevaban riesgos de desconexión de los folios sueltos y desplazados, así como el desprendimiento de la tapa anterior que dejaba desprotegida la zona del lomo. Asimismo, el soporte de pergamino se veía afectado por abundante suciedad general y manchas de diversa procedencia, desde humedad, derrames de tintas, gotas de cera dispersas, huellas dactilares en las esquinas, etc., a manchas biológicas producidas por hongos e insectos. También innumerables alteraciones físicas afectaban al soporte por manipulaciones, pero gran parte de ellas eran orificios propios del proceso de semicurtición del pergamino, causantes de tensiones estructurales en áreas debilitadas debido a la escasa densidad del material que han provocado desgarros y pérdidas de soporte. Respecto a las tintas, presentaban empalidecimiento generalizado, algunas áreas de disolución y otras de desgaste por exfoliación, pero en general la legibilidad de sus textos es buena.
La metodología de trabajo del CCRBC, se realiza a partir del estudio científico y multidisciplinar en el que participan las diferentes áreas técnicas del Centro y su personal especializado, aplicando los criterios internacionales de conservación para la documentación gráfica e histórica que parten del respeto absoluto de los documentos y de todos los elementos que forman parte de su integridad. Se realizan únicamente las intervenciones necesarias para estabilizar y garantizar la conservación de las obras, con el empleo de materiales estables de calidad probada, reconocida y reversibles, es decir, fácilmente eliminables de manera que no modifiquen ni alteren la originalidad de los manuscritos. La intervención que se está llevando a cabo en el Tumbo parte de estudios preliminares para el conocimiento exhaustivo de sus materiales constitutivos, causas de alteraciones y patologías. Se han realizado tomas de muestras de tintas y elementos de la encuadernación enviadas al Laboratorio de Física y Química del CCRBC, donde se han llevado a cabo análisis mediante Microscopía óptica (MO), Microscopia electrónica de barrido (SEM), Espectroscopía infrarroja (FTIR) y test microquímicos mediante tinciones selectivas.
Las labores de restauración, básicamente, consisten en trabajos de limpiezas, desmontaje del volumen, tratamientos de las hojas de manera individualizada mediante desinfección y limpieza, estabilización higroscópica y reintegración de desgarros y zonas perdidas del soporte de pergamino con injertos manuales. Posteriormente, será reencuadernado, respetando la encuadernación que actualmente conserva, como documento testimonial de su historia, pero dotándole de elementos estructurales de refuerzo y consolidación.
Descripción del Tumbo
El Tumbo Legionense, ‘códice 11’ del archivo de la Catedral de León, constituye el testimonio más valioso de la organización archivística de la catedral leonesa en el primer tercio del siglo XII. Reúne copias de 107 documentos que datan del 10 de marzo del año 894 al 26 de julio de 1124, así como gran número de escrituras de los siglos X, XI y XII, hasta completar los 1015 documentos que actualmente lo integran, correspondientes a testamentos, privilegios, donaciones, etc. hasta el momento en que se termina su confección en 1171.
Aunque carece de indicación explicita de autor y fecha de composición, estudios y trabajos de investigación por J. M.ª Fernández Catón han demostrado que fue redactado antes de 1124, bajo el encargo del obispo Diego (1112-1130) con la finalidad de optimizar la gestión administrativa y unificar el panorama gráfico, con la recopilación en un solo libro de los diplomas cuyos títulos de propiedad justifican la posesión de tierras, derechos y rentas. Fue redactado por un escriba que, haciendo uso de la letra carolina, copió cuidadosamente los diplomas sin alterar el contenido de los originales sobre folios de pergamino, empleando tinta negra en los textos y roja para los epígrafes y algunas iniciales. El resultado es un voluminoso manuscrito compuesto por 475 folios, con unas dimensiones de 220x315 mm y 125 mm de grueso aproximadamente. A mediados del siglo XIX se le añadió al final un índice alfabético de nombres, lugares y materias copiado del que formó el archivero Francisco Gallego (ACL. 1818) y probablemente fue en ese momento cuando se realizó la encuadernación no coetánea de que dispone, formada por tapas sueltas de pasta española.